De la novela
El peor comienzo
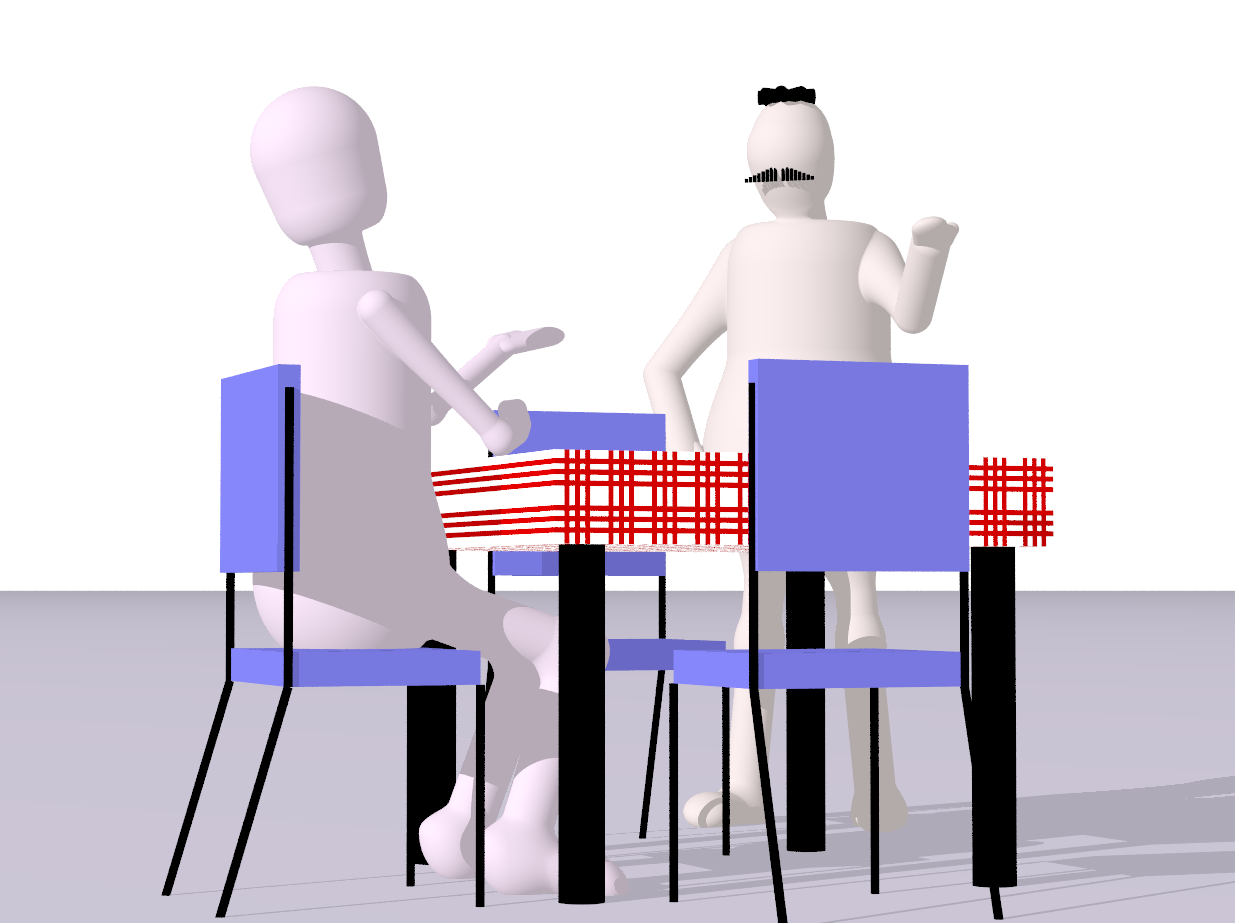
IX
El verdadero Bar de don Próspero
El lunes Olmerok llegó a las seis y treinta de la mañana, a instalarse detrás del árbol, frente a la verdulería, que aún estaba cerrada. Cerca de las siete veinte llegó la camioneta cargada con verdura y frutas frescas. El chofer abrió a medias la cortina metálica del negocio y se sentó frente al volante a leer el diario matutino. El peoneta comenzó a descargar y ordenar los canastos de frutas. A las ocho y veintitrés terminó su faena y se sentó en el suelo, a la sombra. No miraba a ninguna parte, erraba con la cabeza y la vista por los pastelones de la vereda, las ramas de la acacia, sus propias manos, de las que arrancó con cuidado un pellejo medio desprendido en la palma, se lo llevó a la boca y lo mordió con los incisivos. Se sacó las legañas de un ojo y las amazó entre el pulgar y el cordial. finalmente se las limpió en el pecho. A las ocho treinta y seis el chofer de la camioneta levantó la cortina y junto al ayudante movieron canastos y cajones de modo de presentarlos al público que pasaba por la vereda.
Diez para las nueve terminaron el trabajo. El chofer puso en marcha la camioneta y el peoneta subió al compartimento de carga. La camioneta enfiló hacia la calle del cerro. Olmerok corrió detrás para no perderla de vista. En la esquina del bar dobló a la derecha hacia la avenida de las monjas. En la esquina se detuvo. El peoneta salto al suelo. Monarde alcanzó a verlo correr hacia la esquina del museo, intentando alcanzar un bus que giraba hacia el poniente. La camioneta dobló al oriente y desapareció de la vista de Monarde. El peoneta golpeó con la mano abierta el costado del bus para llamar la atención del chofer, intentando que éste detuviera la máquina y lo esperara. No lo hizo. Siguió corriendo detrás del bus hasta que se perdió tras la esquina. La rubia preguntó:
— ¿Y ahora qué vas a hacer, darling?.
Siguieron por el parque hasta la avenida de la facultad y atravesaron el río.
— La camioneta tiene que dar toda la vuelta a la plaza donde está el taco de la mañana antes de llegar aquí—, explicó Monarde — Tenemos tiempo de llegar y ver que rumbo toma—, sentenció.
Esperaron cerca de veinte minutos en la vereda del norte frente a la facultad, pero no apareció la camioneta.
—Darling, ya pasó. Nunca lo vas a encontrar.
—No importa, tomamos un taxi que nos lleve.
Paró uno.
—¿Conoce el bar de don Próspero?
— Todo el mundo lo conoce.
—¿Cuánto me cobra por llevarme?
—Cinco lucas. Se paga por adelantado.
Olmerok pagó y se acomodó en el asiento trasero. El taxi avanzó lentamente dos cuadras al norte y viró a la derecha.
— Pintoresco el barrio— dijo Monarde.
— Pintoresco— enfatizó el chofer.
Avanzó dos cuadras al oriente y viró otra vez a la derecha, retrocediendo al sur lo avanzado, una cuadra.
— Es bien tranquilo por aquí— dijo Olmerok.
— Tranquilo— respondió, enfático, el taxista, que volvió a virar a la derecha, retrocediendo ahora hacia el poniente. Volvió a andar una cuadra y atravesó la calle. Ahí se detuvo. En la esquina en un edificio bajo, de dos pisos, de construcción rústica de ladrillos pintados de color vainilla, de un amplio dintel cuadrado, colgaban innumerables tiras de plástico de colores, para evitar, quizás, la entrada de las moscas. Encima un gran cartel de fondo cerúleo, con letras azul marino ribeteadas de blanco, en estilo manuscrito, anunciaba: «Bar Boliche de don Próspero Galdames».
Escandalizada, la rubia, le dio un violento golpe en el brazo; dijo:
— Darling, querido, nos estafaron. ¿Te das cuenta que estamos a dos cuadras del lugar donde paramos al taxi?
Monarde protestó:
— ¡Oiga! ¡Este viaje no vale cinco lucas!
— No. No vale— contestó, tranquilo el chofer. — Vale quinientos, no más; pero saber dónde está el Bar de don Próspero vale cuatro lucas quinientos.
En ese momento la rubia le remeció el brazo a Olmerok.
— Mira; ahí está estacionada la camioneta.
— Igual es una sinvergüenzura— dijo Monarde mientras se bajaba. El taxista sólo se encogió de hombros. Cuando hubo partido y se hubo alejado media cuadra, Olmerok le hizo un gesto grosero con ambos brazos y la pelvis, a la vez que murmuraba algún insulto.
Entró al bar. La barra de madera rústica tenía dos grandes barriles, ventrudos, recostados encima. La superficie oscura y lustrosa de la barra daba la sensación de haber sido pulida con grasa de animal. Tres pisos altos de fierro, coronados de un asiento de plástico azul, esperaban a los parroquianos. El local tenía dos ambientes: Éste, donde estaba la barra y un grupo de unas seis mesas de fierro burdo, como los pisos de la barra, con una cubierta de astillas de madera aglomerada, enchapada de melamina y sillas en juego con los pisos del bar. Y otro más íntimo, hacia un costado por detrás del bar, con el mismo estilo de mesas, pero cubiertas con manteles a cuadros rojos sobre blanco y sillas de madera y paja. En este último, al fondo en el rincón más apartado, leía el diario el Rallan, o posiblemente el Rallan; tenía un gran vaso de vidrio, de unos cuatrocientos centímetros cúbicos con un líquido rosado y turbio, a medio consumir.
Olmerok se sentó en ese sector, a cierta distancia, cerca de la entrada. Encendió un Baracoa ambré y esperó al mozo que lo atendiera. Al rato se acercó un hombre gordo y enorme, muy moreno, de pelo negro azabache y grandes bigotes, con un delantal que recordaba a un carnicero.
— Buen día, mi caballero. ¿Conociendo por estos lados?
Monarde lo miró, sin contestar. A su turno preguntó:
— ¿Qué toma él?
— Chicha, mi caballero. Es chicha de mi campo, de Curacaví.
— ¿Qué más tiene para tomar?
— También tenemos vino pipeño de mi campo.
— ¿Cerveza?...
— En botella, de barril, y artesanal preparada en casa, mi caballero.
— ¡Mmmh! Voy a probar su chicha.
— ¿Una caña, un pato o un potrillo?
— ¿Cual es la diferencia?
Las manos morenas y gruesas del hombre hicieron el porte de cada una, repitiendo sus medidas:
— La caña, el pato y el potrillo. Si prefiere, también podemos servirle un jarro de litro.
— ¡Mmmh! ¿Y para comer?
— ¡Uuuh! lo que usted pida. Sólo el pernil con papas cocidas sale más tarde, hacia medio día.
— ¿Sanguches? ¿Un chacarero con mucho ají verde?
— ¡Por supuesto! ¿En marraqueta, frica o hallulla? y si lo prefiere de cordero, es animal de mi campo.
— No, no. Tráigamelo de vaca, no más, en marraqueta y un potrillo de chicha.
— Encantado mi caballero; de inmediato.
Mientras Olmerok se hacía cargo de su chacarero, observaba al posible Rallan, que no abandonaba la lectura. Al fin agotó todo el diario y lo dobló en tres partes, antes de tirarlo sobre la mesa vecina. En ese momento notó la vigilancia de Monarde y lo quedó mirando, con el ceño arrugado. Éste levanto su vaso de chicha y dijo:
— ¡Salud!
El posible Rallan levantó apenas su vaso y contestó:
— ¡Mh!— después se llevó el vaso a la boca y tomó un sorbo corto. En seguida apoyó la frente sobre una mano y con la otra comenzó, aparentemente, a escribir algo sobre el mantel de la mesa, con algún lápiz imaginario que sostenía entre el pulgar y el índice. A ratos suspendía la escritura y miraba a lo alto, como esperando que de ahí le llegara alguna inspiración. Tomaba un sorbo de chicha y volvía a adoptar su postura concentrada para retomar su escritura imaginaria. Cada tanto, el hombre grueso de bigotes y delantal de carnicero se acercaba con un jarro de vidrio grande y le rellenaba el vaso.
Cerca del medio día la rubia le dijo a Monarde:
— Ese hombre está completamente loco darling, querido. ¿Qué crees que escribe sobre el mantel?.
— ¿Qué importancia podría tener?— dijo Olmerok. — Cuánta gente escribe en un papel libros completos que nadie lee. ¿No es lo mismo? A lo mejor el hombre es un escritor, pero mucho más astuto.
— ¡Ah! Eso sí, querido.
Más o menos a la una y media de la tarde el hombre del delantal le llevó un plato con cuatro papas cocidas humeantes y un enorme pernil rosado al posible Rallan. Lo dejó cerca, en la esquina de la mesa con los servicios, pero no dijo nada, ni interrumpió al escribiente. Olmerok dedujo, entonces, de lo observado, que éste era un parroquiano muy antiguo, cuya rutina ya era conocida. Y que el hombre grueso del delantal, de los grandes bigotes, de las manos rudas, no podía ser sino el propio don Próspero Galdames.
Cuando se acercó a la mesa de Monarde y le preguntó si se serviría un pernil, recién cocinado, con unas papas Rodeo cosechadas de su propio campo, este le preguntó:
— ¿Es usted, acaso, el mismísimo don Próspero Galdames?
El posible Galdames sonrió con unos dientes enormes y caballunos. Respondió:
— ¡Así, no más, es! ¿Con quién tengo el gusto?
Monarde se limpió la mano en el pecho del impermeable y se la extendió.
— Olmerok Monarde, detective.
— ¿Policía o privado?
— Privado.
— ¿Y ese nombre, hermoso y extraño, de dónde viene?
— Bueno, mi padre era, creo, de algún lugar de los Balcanes, o Polaco, o si no Búlgaro. El quería ponerme Philistoke. Mi madre dijo que eso era tan absurdo como ponerme Old Mer ok o Duende Zito o Elco Nejo. Mi padre entonces dijo: "Está bien. Entonces le ponemos Olmerok" y así fue.
— ¿Y significa algo en búlgaro?
— No. Si no somos rigurosos con el idioma podría ser "El viejo mar está tranquilo". ¿No cree?
— De veras—. Y se quedó pensando largo rato con la mano gruesa en la barbilla, como si fuera necesario tomar una decisión. Al fin hizo un gesto, que podría significar: "Total que importa" y preguntó:
— ¿No le interesaría comprar este bar?
El posible Rallan, en la mesa de más allá, dejó de escribir sobre el mantel y levantó apenas la vista, arrugando los párpados y quedó a la expectativa de la respuesta de Monarde, que después de dudar dijo:
— Me encantaría, lo veo difícil, pero tendría que pensarlo—. La rubia soltó una risita compulsiva. Dijo:
— ¿Tú eres tonto, darling querido? ¿Acaso no te acuerdas que todo tu capital asciende a algo más de doce lucas que te quedan del anticipo de la vieja zorra?
— Piénselo, piénselo; porque yo sólo tengo dos hijas y este no es un negocio para mujeres. ¿Se da cuenta? y yo ya luego quisiera retirarme a mi campo.
— Sería cosa de darle un cierto ambiente— le dijo a la rubia. — Ahí tienes por ejemplo al escribiente, invitamos a unos poetas, un pintor, dos actores de teleseries de televisión y ya casi alcanzamos la fama. Es cuestión de convencer al banco.
— Mira; tú sabrás. Siempre fuiste un soñador y nunca te resultó nada— respondió la rubia sin cariño ninguno en su tono.
— Le voy a traer un pernil con papitas cocidas, para que lo piense— dijo Galdames y se retiró.
Olmerok soñó que era dueño del Bar Boliche de don Próspero Galdames hasta las tres cuarenta y seis de la tarde. Inmerso entre la gente, todos artistas, bohemios, intelectuales, políticos honestos y deshonestos que llenarían su Bar, perdió la pista de la vigilancia al posible Rallan. A esa hora, sorpresivamente, éste dejó de escribir sobre el mantel y se levantó al baño. El local estaba medio lleno, de gente medio ordinaria, que trabajaba en los locales de los turcos que tenían tiendas al otro lado, más allá de la calle de la Santísima Virgen. Sólo en ese momento Olmerok notó el verdadero barullo que había a su alrededor, mucho menos glamoroso que el de su imaginación.
Cuando el posible Rallan volvió del baño, venía sobándose las manos, una con otra, como secándolas con la fricción. Al llegar a su mesa se las frotó en el traste del pantalón y se sentó nuevamente. Monarde, creo que esperaba que siguiera escribiendo, pero no fue así. Se metió la mano, ya seca, en un bolsillo y sacó algunos objetos pequeños, muy pulidos, como piedras de colores, de más o menos un centímetro o dos y los arrojó, como quien tira los dados, sobre la mesa. Había una de color rojo oscuro que el posible Rallan lanzó hacia arriba mientras recogía una de las que estaban en la mesa y recibía la que había lanzado. Repitió el movimiento y recogió otra y del mismo modo las restantes, hasta que hubo recogido las cuatro. Después volvió a lanzarlas todas sobre la mesa y repitió el juego, sólo que ahora debía recoger una y otra, pero no juntas, y la roja, antes que cayera. Luego de a tres y lanzaba la roja al aire, dos más a la mesa para completar tres y las recogía una a una antes que la roja cayera. Y así, sucesivamente en distintas configuraciones y combinaciones, hasta que las agotó todas. Entonces comenzó otra vez con cada una de ellas pero antes de recoger cada pieza aplaudía una vez. Luego al superar otra vez la vuelta entera, la repitió con dos aplausos, después tres. Olmerok y la rubia estaban admirados de la destreza del posible Rallan, hasta que al recoger las cuatro, con dos aplausos no pudo recoger la piedra roja y esta cayó a la mesa. El posible Rallan comenzó toda la vuelta de dos aplausos de nuevo, pero volvió a fallar al recoger las cuatro. En el tercer intento falló al recogerlas de a dos, entonces se le escapó un rugido furioso y lanzó todas las piezas de colores al suelo y escondió la cara entre las manos.
Fue entonces cuando entró, al salón lateral, esa mujer de pelo rojo, y recogió las piezas esparcidas por el suelo. Dijo:
— ¡Santo Dios! ¡Qué genio! ¿Y todo por un juego pueril?—. Se sentó en la mesa del posible Rallan y comenzó a jugar, con gracia y soltura, el juego que antes practicara el otro. Mientras jugaba preguntó: — ¿De manera que este era el secreto que guardabas en el agujero del palto?.
El posible Rallan soltó un gemido. Dijo, con voz afectada:
— También... además...
— ¿Además de que?
— Además del prisma del abuelo.
— ¿Y por un prisma y este juego de mariquitas me tuviste aburrida en un sillón Ashley, soñando con el amor? ¿Soñando con la libertad? ¿Por estas porquerías me arrojé en brazos de un turco loco?
Mientras protestaba seguía jugando la secuencia que el otro practicaba antes, hasta que llegó a siete aplausos y entonces comenzó todo de nuevo pero ahora en vez de aplausos daba golpecitos con la palma de la mano en la mesa: Un golpecito, dos golpecitos, hasta siete, siempre sin perder y siguió luego con un golpecito con la palma y otro con el dorso, dos con la palma y uno con el dorso, dos y dos, y más. Cuando ya iba en la secuencia de un golpe con la palma de la mano izquierda, otro con la palma de la derecha, luego con el dorso de la derecha a la izquierda de la mano izquierda y logró recoger una a una las cuatro piezas de la mesa, mientras la pieza roja volaba casi hasta golpear el techo y lograba recogerla a escasos centímetros de la superficie de la mesa, la rubia le dijo a Olmerok:
— Esa mujer es admirable, darling querido.
La colorina entre tanto, sin dejar de jugar interrogaba al posible Rallan sobre por qué la había tenido encerrada durante tantos años y por qué, si ya había perdido el poder que la estúpida sociedad otorga a título gratuito a los hombres, sobre una mujer, la había seguido, sabiendo que para huir de él, ella se había entregado a un hombre que ni siquiera hablaba bien su idioma y que había vivido siempre como compañero de su propia madre en una paquetería de pueblo.
— ¿Por qué? ¡Respóndeme!— dijo, cuando ya no era posible seguir la figura rítmica de golpecitos de una y otra mano, y aplausos y chasquidos con el dedo pulgar y el cordial, alternados a cada lado, con una y otra mano, aunque obviamente ella lo dominaba a la perfección. Como el posible Rallan no sacaba la cara de entre las manos, sino sólo cada tanto sorbía los mocos y dejaba escapar un sollozo, la preciosa mujer de pelo rojo, que había irrumpido en el bar de modo completamente misterioso, con un movimiento circular de la mano derecha y una finta de la izquierda, lanzó todas las piezas simultáneamente al aire y las fue recogiendo una a una, antes que cayeran a la mesa. Una vez que las tuvo todas en la mano la agitó de manera que se oyó claramente el sonido del choque, de unas con otras, y abriendo la mano de pronto, sobre la mesa, con un ruido seco, dejó las cinco piezas de colores ordenadas, con la roja en medio y dijo, poniéndose de pie para irse:
— ¡Eres un asco! ¡Lástima que lo supe demasiado tarde!— y mientras caminaba hacia la puerta, concluyó: — ¡Me cagaste la vida!
La rubia intentó aplaudir, pero Monarde se lo impidió con un gesto admonitorio. Eran las ocho y veintisiete de la tarde y la luz del último sol del verano penetraba por la vitrina del sur poniente iluminando la silueta de la colorina de un modo mágico, que la hizo parecer un personaje de alguna vieja película.
— Esa mujer está completamente demodé, darling, amor.
— ¿Por qué? ¿En que lo notas?
— La falda larga y amplia, evasé, la blusa estampada con flores de color lavanda, las manguitas globo, los botones rojos de baquelita, los borceguíes color rubí brillantes, el pelo largo, ondeado, sedoso, peinado con una línea al lado derecho, todo: Hasta el rojo del pelo.
— Es preciosa, yo podría amarla para siempre.
El posible Rallan, al verla decidida, al saber que se iba, otra vez sin remedio, dijo:
— Al menos no te vayas. ¡Quedate un poco más! ¡Tengo tantos juegos para nosotros!
Sin siquiera volverse ella contestó:
— Sería imposible.
— Al menos inténtalo, Gladia.
— Sería imposible.
— Gladia: Por favor... te lo pido...
— No sería posible—, dijo y siguió su camino hasta desaparecer detrás de las tiras de plástico que evitan que entren las moscas. Mientras éstas se agitaban inertes, se alcanzaba todavía, por un momento, a ver alguno de sus pasos plenos de potente dignidad.
— Ahora entiendo por qué...
— ¿Por qué qué, darling querido?
— Por qué Rallan abandonó a la vieja paralítica.
— ¿Porque no tiene ninguna hombría, nene? ¿O porque es un pobre imbécil, darling?
— Bueno... ¡También! Pero es que la amante era demasiado bella, demasiado hembra. ¿Ves tú?
— Veo que los hombres son todos desleales e iguales: Un enorme sexo colgando con un pene pequeñito, que camina erecto oliscando culos.
— Eres demasiado estricta, demasiado rígida nena.
El posible Rallan, abatido, se quedó mirando fijo las fichas que Gladia había clavado a la mesa con un golpe certero. Movió la cabeza de lado a lado, repitiendo: "¡Gladia!... ¡Gladia!...". Tomó con desgano la ficha roja y la sobó con los dedos, mirándola con atención, como si en ella se encerraran todas sus desgracias. Siempre con desidia, sin tensión ninguna, lanzó la piedra roja unos cuantos centímetros hacia arriba y dejó caer, fláccida la mano sobre la mesa. La piedrita cayó sobre su mano blanda y rodó a la cubierta. En una reacción súbita de ira, barrió las fichas, sin cuidado alguno, de manera que voló el enorme vaso de chicha, que aún contenía bastante sidra, y lanzando una especie de rugido o sollozo desesperado, dijo en voz alta, de modo que todos lo miraron:
— ¡Tal vez vaya a tirarme al río! — y salió con paso vacilante y braceando para apartar el universo de su lado.
Kepa Uriberri

Ahora la novela completa, disponible en Amazon
en papel, y en formato digital a sólo US$3,00.


